Por José Antonio Sánchez
Imagina que estás en un barrio de Esmeraldas, de esos que duermen con un ojo abierto por si las balas vuelven a sonar. Ahora imagina que en medio del miedo, una figura distinta camina las calles: no es policía, no es militar, pero tampoco es vecino común. Es alguien que escucha, media, conecta, previene. Un «gestor de paz». La idea suena bien. Pero… ¿quién lo nombra? ¿a quién responde? ¿qué poderes tiene?
Esta figura ha empezado a circular en el imaginario político ecuatoriano, sobre todo tras la propuesta de Luisa González durante su campaña presidencial. Muchos lo relacionaron con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, otros con milicianos civiles disfrazados de buena voluntad. ¿Pero y si en lugar de mirar a La Habana, miramos hacia Bogotá?

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro revivió la figura de los «gestores de paz», una estrategia ya utilizada en el pasado, pero con matices propios. Su objetivo era claro: reincorporar a líderes sociales, excombatientes o personas privadas de libertad que pudieran ayudar a desactivar conflictos en los territorios más golpeados por la violencia. ¿La diferencia? En muchos casos, eran personas con liderazgo legítimo en sus comunidades. Tenían historia, voz, calle. Y sobre todo, una misión más preventiva que punitiva.
Pero no todo es tan claro. Se conoció que el listado oficial de los 75 gestores de paz nombrados por Petro incluye a exmiembros de las FARC, el ELN, paramilitares y otros grupos armados, quienes en conjunto acumulan más de 1.246 años de condenas por crímenes atroces. Algunos incluso habrían evadido la justicia de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de criminales que, en otro contexto, seguirían entre rejas, pero que hoy tienen beneficios especiales por su rol en la construcción de paz.
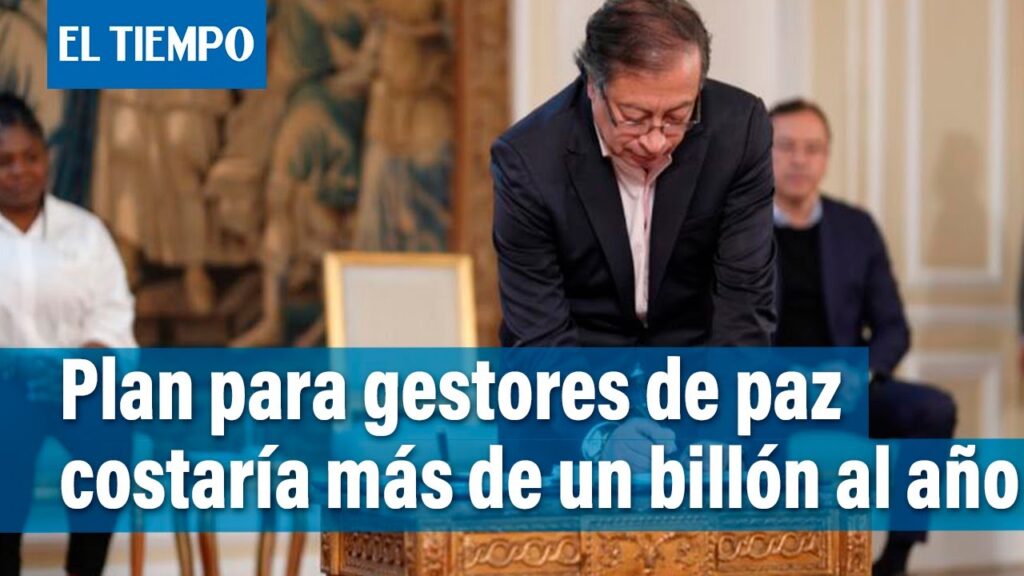
Esto, como es lógico, ha levantado polvo. Para muchos colombianos, es una bofetada a las víctimas; para otros, una apuesta arriesgada pero necesaria. Y eso nos deja una lección: cuando se propone una figura como la del gestor de paz, lo primero que hay que hacer es explicar con claridad a la ciudadanía quiénes serán, cómo se los elegirá y bajo qué reglas jugarán.
En Ecuador, la cosa no está tan clara. Cuando se habla de “gestores de paz” suena a improvisación o, peor, a estructuras paralelas al sistema judicial y policial. A la gente no le queda claro si van a ayudar a mediar o si van a vigilar. Y eso, en un país que aún recuerda con recelo los años de hipercontrol estatal, puede ser peligroso.
No se trata de satanizar la idea. Al contrario. Hay barrios donde ni la Policía quiere entrar. Donde las ONG han sido desplazadas por bandas. Donde los niños juegan a ser sicarios porque es lo que ven todos los días. En esos lugares, sí, se necesita mediadores, líderes locales, figuras con legitimidad para reconstruir el tejido social. Pero para que funcionen, tienen que nacer desde las propias comunidades, no desde un decreto.
El reto es doble: por un lado, evitar que esta figura sea usada como peón político; y por otro, garantizar que no se convierta en una máscara para la impunidad. Colombia lo está intentando, y no le ha sido fácil. En Ecuador, la propuesta aún está en pañales, pero convendría aprender de los aciertos y errores del vecino antes de repetir fórmulas sin sentido.
Porque al final, de eso se trata la paz: no de imponerla, sino de construirla. Y para eso, los gestores de paz podrían ser una herramienta poderosa… siempre y cuando no se olviden que la confianza no se decreta: se gana.

